Mi primer encuentro con un disco fue cuando apenas contaba con seis años. Aún tengo fresco en mis recuerdos aquel cuadrado de cartón con muchos colores desde donde una voluptuosa mujer me miraba con cierta distancia pero contradictoriamente me hablaba; mientras unas cortinas —que bien pudieran ser de terciopelo rojo—, anunciaban el glamour que podíamos encontrar en su voz. Parece que fue ayer, pero hace ya cuarenta y cuatro años que aquella imagen de la gran Gina Cabrera, “Cantando en el Capri”, me acompaña.
Recuerdo que mi curiosidad infantil me llevó a extraer lo que contenía aquel cuadrado –después supe que le llamaban jacket o carátula—y me encontré con una circunferencia negra, perforada en el centro con una etiqueta con cosas escritas, que con el paso de los años supe que eran los temas, pero donde sobresalía una trompeta de color rojo dibujada con líneas muy finas. Mi padre me explicó que aquello se llamaba long play y que no podía caerse al piso, pues se rompía.
Ellos poseían una gran cantidad de discos que cada domingo en la mañana ponían a medio volumen para recrearse mientras imponían el orden doméstico semanal. Recuerdo que antes de colocarlos en el plato –que no servía para comer— los limpiaba con una diminuta servilleta de gamuza ya gris por los años de uso; luego colocaba unos tres discos, los había en dos tamaños, que se turnaban en su ejecución. Aquel aparato que llamaban tocadiscos poseía además una aguja –que no servía para coser—que emitía una onomatopeya muy peculiar (ꞌscrachꞌ) mientras anunciaba los primeros acordes de la música por ellos preferida.
Pasaron los años y el mueble del tocadiscos, hecho de madera, fue víctima del comején y “Mongo serrucho”, un carpintero amigo de mi abuelo diseñó y construyó un modelo “criollo” en el que el plato entraba perfectamente y hasta poseía espacios para las bocinas. Aquella pieza de ingeniería tropical que abochornaría la creatividad de mis amigos diseñadores, algunos ganadores de importantes premios y nombres obligados de esa especialidad, sobrevivió hasta los años noventa cuando el CD condenó a muerte al plato, la aguja y al ꞌscrachꞌ.
Regalar un disco era todo un placer que con el paso de los años se ha perdido. Mis padres solían comprar discos tanto para su colección como para algún regalo, en una tienda que se encontraba en la calle San Rafael, muy cerca del Parque Central. Aquel acto era un rito familiar y uno de los placeres que me han quedado como herencia familiar. En aquella tienda trabajaba un señor llamado López que, en un derroche de cordialidad a toda prueba y siempre sonriente, tras un estrechón de manos, mostraba las novedades o el disco que aunque estuviera fuera de época – tal como el mamey— había encontrado en su almacén y que daba por agotado.
Aunque no había tocadiscos para escuchar el acetato, era tal el dominio y la erudición sobre el tema que tenía aquel marchante que la compra era obligada. López conocía la vida y milagro del artista, de los compositores y de los arreglistas. Él decía que ese era su placer y muchas veces le vi llegar a mi casa para intercambiar discos con mi padre.
López regaló a los muchachos de mi barrio el disco de 45 rpm que contenía por una cara El vuelo del moscardón y por la otra La Quinta de Beethoven. “… los acaba de sacar la EGREM”, dijo, mientras mis amigos y yo nos creíamos las personas más importantes del mundo. Aquellas palabras sonaron mágicas… esos temas eran parte de la música habitual en nuestras fiestas sabatinas de comienzo de los años setenta.
Pero López no era el único que llevaba discos a la casa. Mi madre, como todas las mujeres negras, vivió siempre obsesionada con su pelo; cada cierto tiempo ella y otras mujeres negras de mi barrio se sometían al “procedimiento” –eufemismo nominal para el desriz de potasa y otros compuestos que nunca logre descifrar— que aplicaba “Oscar el peluquero”; un hombre negro fornido, que llegaba en una moto blanca y negra con sidecar y que desplegaba sus artes durante toda una mañana, y así sería hasta el próximo encuentro unos cuarenta y cinco días después, en que toda la casa era puesta patas arriba por aquellas mujeres que apelaban a todas las artes con tal de ver su pelo estirado y brilloso, por algún tiempo.
Cierto día Oscar, que era como todas le llamaban en confianza, visitó la casa, llegó sin sus instrumentos de trabajo y no se armó revuelo ni en el barrio ni en la casa; traía para mis padres un disco del grupo en que estaba trabajando desde hacía un tiempo. Mi padre le pidió que se lo firmara y acto seguido puso el disco a todo volumen… Irakere entraba en mi casa y en mi vida para nuca más salir. Mi madre tuvo que buscar quien a partir de aquel momento se encargara de su pelo con todos los riesgos que ello traía aparejado.
Cuando tuve edad suficiente para andar por mi cuenta por todos los rincones de la ciudad en que me era permitido, nunca tuve a menos ir a aquella tienda en la calle San Rafael –para entonces ya era un Boulevard—y saludar a López, que sonriente, siempre me obligaba a llevarme un disco, no importa que no me alcanzara el dinero (costaba diez pesos el larga duración y cinco el 45, o disco pequeño), si estaba allí no podía irme con las manos vacías y sin antes escucharle hablar sobre las virtudes de aquella placa; una charla que lograba extender sin hacerla aburrida y que terminaba con una palmada en el hombro; no importa que anduviera con mis amigos, o que estuviera haciendo la corte (decíamos “tallar” para aquel entonces) a una desconocida o a una compañerita de estudio. Él después pasaba por la casa y se arreglaba con mis padres… “yo era su sobrino…”; decía con orgullo, tal vez intuyendo que los discos y la EGREM serían parte de mi vida futura.
Así fui el primero entre mis amigos en tener los discos de Oscar de León, los del programa televisivo Para bailar, el de Adalberto Álvarez y su Son; El buey cansado de Los Van Van y sobre todo los Trípticos de Silvio Rodríguez.
Pasaron los años y un buen día López se retiró y tiempo después supe de su muerte; aquella tienda de la calle San Rafael desapareció por no sé qué causa que nunca quise averiguar; pero gracias a él descubrí lo que sería mi vocación futura (escribir sobre música), la grandeza de la música cubana y el valor del disco como fuente de cultura.
Gina Cabrera y las cortinas del Capri son un recuerdo del que no puedo desprenderme; la EGREM…, la EGREM es una historia que tal vez mañana pueda contarles… a fin de cuentas somos contemporáneos.

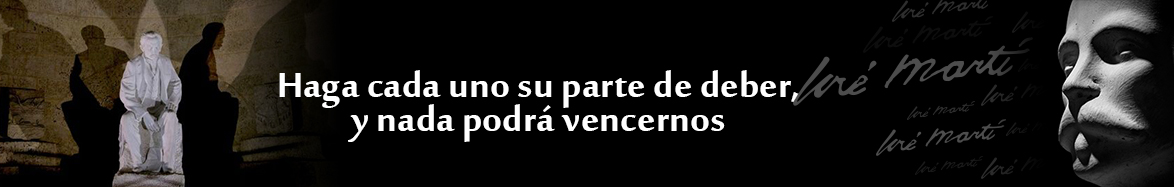



Deje un comentario