Uno de los grandes momentos de toda historia personal es cuando llega el día de ir a la escuela. Hay dos formas de llegar a ese sitio: cuando se entra por vez primera y cuando se reinicia el curso.
El primerizo es el hijo de la curiosidad. Siempre llega acompañado de los padres, esa especie que meses antes del comienzo del curso escolar ya ha documentado un abultado expediente de la escuela y de cada uno de sus maestros. Ese proceso indagatorio, microscópico si se quiere, es definido a diez de última por el azar. La escuela se permite el derecho de poner al hijo del, o de los investigadores, en el grupo que decida y bajo la tutela de “la maestra” que los padres no esperan; y bajo protesta aceptan la decisión y tras infructuosas gestiones deciden otorgar un voto de confianza a la maestra designada; la que con el paso del tiempo es aceptada, admitida y venerada por esos mismos que en un principio no la consideraban apta; o no era la de sus sueños.
El maestro; que ya cuenta con la anuencia de los padres, el resto de la familia y los colaterales, es decir las abuelas siempre vigilantes, los primos que antes estuvieron en esa escuela y el aporte desinteresado de los vecinos cuyos hijos fueron alumnos de esa maestra, comienza la en un principio la titánica tarea de comenzar a moldear, limar y superar los vicios del potencial aprendiz para lograr su total inserción dentro del colectivo (prefiero llamarle grupo).
Diez meses después entrega a esos mismos padres un niño capaz de alzarse al futuro de acuerdo a sus capacidades. Niños cuya capacidad de aprendizaje en ese descubrimiento de la escuela será determinante en su futuro.
Ese último día de clases, tanto para el primerizo como para aquel que continua su tiempo estudiantil está definido por el factor regalo de acuerdo a sus notas. Esa tradición, que ha cambiado según los tiempos y las realidades económicas de los padres fue y es un incentivo en la asimilación del conocimiento.
Para mi generación “el regalo de fin de curso” estaba subordinado a los resultados académicos. Era el premio a un esfuerzo individual y colectivo que recorría un camino no exento de espinas, incomprensiones y sobre todas las cosas fruto de constante evaluación del desempeño general en el proceso de aprendizaje y la actitud diaria.
En mi caso particular más de una vez tuve pendiente de un hilo mi “regalo de fin de curso”. Si, no lo niego, esa ecuación perfecta en la que deben coincidir en la proporción adecuada notas y comportamiento pocas veces funcionó. Mi nombre sonaba, de forma regular, como parte importante en cuanta bellaquería, maldad u otro desliz cotidiano; no así en el campo académico, por lo que “el regalo” siempre estaba en el pico de la piragua, o a unos pasos de ser suspendido.
El mundo de los regalos era diverso y se ajustaba al grado en cuestión a aprobar.
Al entrar en cuarto grado me propuse ser un dechado de virtudes ante la propuesta de tener mi propia bicicleta; es decir, una nueva pues poseía una heredada de unos primos a la que había sometido a no menos de diez reparaciones y cuya cadena (o catalina) pasaba más tiempo fuera del plato que en su lugar. Lo conseguí a medias. Buenas calificaciones, pero comportamiento “Regular”. Pero como el presente había sido ya comprado a mis padres no quedó otro remedio que entregármelo, pero condicionado. No voy a negar que pasé unas vacaciones espectaculares pedaleando, pero con uso limitado.
El regalo para sexto grado era poseer mi propio reloj. Esa era una tradición. El reloj era símbolo de estatus docente. Si podía escoger, mi elección era un Poljot. Era una marca de relojes soviéticos que se rumoraba había llegado hasta el cosmos; y además era la más popular de las marcas de relojes en Cuba en los años setenta. Lo prefería sobre el Raketa, marca del mismo país, pero marcada por una mala fama fruto del mal uso de muchos de sus propietarios.
También existía la posibilidad de alguna marca importada vía “comercio de rescate” por los marineros mercantes que vivían en mi zona. Esas marcas tenían nombres singulares como Sekura, Hitachi o Casio y provenían de Japón y en su contra es bueno decir que si se rompían no existía la posibilidad de repararlos.
Al terminar el sexto grado, con excelentes notas y un comportamiento calificado de “bien” –al fin lo conseguía—mi regalo fue doble: un reloj Casio “digital” y una grabadora marca Hitachi que debía compartir con mi hermano. Esa dualidad me convirtió en una suerte de privilegiado en el barrio. Las dos cosas habían sido compradas a Osiris, el vecino marinero que era amigo de músicos y cuya esposa era maestra; quien se había convertido en pareja fija de mi papá en los juegos de dominó que cada domingo se organizaban en la entrada del garaje del edificio una vez terminada la limpieza de la cuadra convocada por el comité.
Mi lista de regalos no siempre fue in crescendo. Durante los estudios secundarios se combinaron entre una semana en la playa –algo que siempre hacía la familia en vacaciones— y la posibilidad de tener mi propio tocadiscos o una doble casetera. Una excursión por toda Cuba al terminar el noveno grado y el más trascedente de todos: heredar el reloj Seiko de mi padre; una prenda que me acompañó por cerca de veinte años.
Pasaron los años, los estudios y la posibilidad de recibir regalos al final del curso se fue alejando en la medida que mis necesidades fueron creciendo y cambiando. Mientras cursé los estudios universitarios descubrí los esfuerzos y las maromas que mis padres y abuelos hicieron por años para cumplir la palabra empeñada, sus desvelos y hasta desacuerdos en cuanto a premiar o no mi actitud docente (siempre sujeta a la disciplina).
Con ese precedente intenté ser un buen padre; con la única diferencia que a mis hijos y a su generación no les es imprescindible el regalo de fin de curso. Ellos viven en un mundo donde lo suntuoso es pan diario y nosotros como padres nos obligamos a vivir pendientes de cumplir sus expectativas. Debe ser que perdimos la brújula de lo estimulante o simplemente nuestras dinámicas fueron subvertidas de un solo golpe con la llegada del nuevo siglo.
Somos animales analógicos formando a nuestros cachorros en tiempos digitales.
Este curso que termina y ante los alentadores resultados de mis hijos en la escuela me debato entre una consola de juegos o un super teléfono. Escribo estas líneas mientras vuelvo a poner en mi muñeca izquierda el viejo reloj Seiko que mi padre me regalara ha ya cuarenta y tantos años; y me pregunto: ¿gustará a mi hijo llevarlo con orgullo?

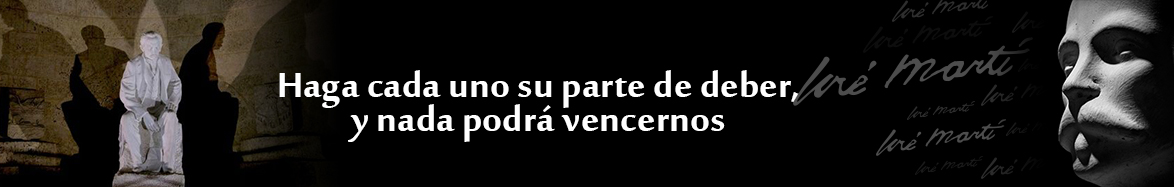



Deje un comentario