Explorar los límites, las fronteras, trazar los territorios, deslindar, o mejor sea dicho, establecer los contornos, las manifestaciones de los sistemas simbólicos de expresión vigentes -a saber, oralidad, escritura y sistema digital-multimedial- y determinar la existencia o no de invaginaciones o bolsones que desde uno u otro lado hacen que se invadan o fagociten mutuamente o estudiar la posibilidad de que en los bordes de estos sistemas se esté dando un proceso muy similar al que describe la biología cuando una célula y otra intercambian material genético, a través de mitosis y meiosis sucesivas, dando lugar a una célula otra que, no es exactamente la suma de partes provenientes de los progenitores sino una nueva, que generará un individuo con características propias e independencia funcional.
Valga el proceso biológico como metáfora o como modelo para explicar la Narración oral contemporánea, complejo mítico-ritual, arte emergente, que si bien es el resultado de la refuncionalización y actualización del antiguo arte de narrar oralmente hoy expresa no sólo nuevos contenidos o recursos expresivos, sino que es, a nuestro modo de ver, una de las marcas visibles, y por lo tanto analizables, de un fenómeno más complejo que se está dando en los límites de los sistemas simbólicos de expresión, y que en otra parte hemos descrito y reconocido como Escritoralidad.
Sería útil comenzar reconociendo a cada uno de los componentes, para luego intentar aventurarnos en la formulación de una hipótesis de trabajo que nos permita investigar, someter, valorar su efectividad y consistencia, su operatividad, de modo que termine siendo más una tesis que el esbozo de ella, que es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora en mis anteriores trabajos.
Intento responder, desde una visión sistémica, a la pregunta que se formulan hoy desde los propios narradores orales hasta los teóricos, los críticos, los pensadores culturales y sociales, y que no se reduce al origen y evolución de este arte sino a su pertenencia a las artes escénicas o a las de la oralidad. Y esto no es un problema, una interrogante de poca monta o un asunto que interesa sólo a aquellos que dedican su tiempo a encontrar la cuarta, y obvia, pata de los felinos, sino que es un tema primordial, porque dependiendo de la respuesta que demos a ella así será la visión que se tenga de este arte, y ya sabemos, que de esta depende en mucho que aparezca, más bien se concrete, se solidifique, la necesidad de la sociedad de continuar consumiendo el valor cultural cuento oral como elemento de democratización del conocimiento y como factor de cohesión social, además de como divertimento, porque realmente las primeras funciones solo se concretan si la segunda es efectiva.
Ver
Mucho, variado y tendencioso, también de valor, se ha escrito sobre la legitimación y diferenciación de los oficios o profesiones, donde unos pocos, una élite, que se cree depositaria de una tradición o de una verdad o de preceptos válidos y socialmente funcionales, establece un conjunto de normas y elabora una teoría que más que caracterizar las estructuras y funciones de su objeto de estudio lo que hace, generalmente, es comparar o diferenciar con otros y no caracterizar desde sí mismo.
Hasta hoy en la Narración oral nos vemos, en muchas ocasiones sin desearlo, en la necesidad de confrontarla con otras artes presenciales, de la palabra a viva voz o de la representación: oralidad versus arte escénico, teatro frente a cuentería, actor y contador de historias, cuentacuentos y juglar. De esta “lucha de contrarios” empiezan a emerger supuestas o verdaderas regularidades que tal vez permitirían establecer el rostro y la definición del arte u oficio del narrador oral. Pero casi siempre lo que ha salido de la comparación han sido verdades engañosas o medias verdades, pues al no reconocer el tipo de relato y los mecanismos a través de los cuales este se produce en el teatro, caemos en la tentación de, primero, dar por antecedente del arte del actor y de su práctica al narrador de cuentos, cuando en realidad el primero surge, brota, del rito y la liturgia, y el segundo del mito y su presentación y no de la representación de él, siendo vías paralelas y no tangenciales.
El Teatro y la Narración oral, un arte escénico y un arte de la oralidad, tienen un único punto de convergencia, que se da en los vectores escénico o pragmático y de narratividad, es decir, en el momento en que ambos se enfrentan a la performance -¿puesta en obra o en escena?- , a su vivenciación, a su porción pragmática, donde cada una de esas artes apelan a recursos comunes que conjugan voz, palabra, gestos y movimientos, puestos en función de contar algo, pero desde vías y fines diametralmente opuestos, pues a pesar que en las dos se “cuenta una historia” en una se narran sucesos y en la otra conflictos.
Es decir, aunque valdría la pena profundizar en estos temas, para los fines que hoy nos ocupan lo que nos parecería más sano sería intentar definir el arte de contar cuentos como oficio o profesión, desde sí mismo, y no a partir de su diferenciación.
Para hacer lo que propongo debería partir de enumerar un conjunto de reglas o patrones de referencia que me permitan demostrar o renunciar a la hipótesis inicial de este texto que, aunque implícita y no revelada hasta ahora, es perfectamente sospechable y predecible: para mí contar cuentos es un oficio, una profesión y un arte independiente, que responde a un conjunto de características, estructuras, particularidades y regularidades que la definen.
La Narración oral es un arte de la oralidad y no de la escena, aunque algunos insistan en afirmar lo contrario, a contrapelo, incluso, de su principal impulsor en los años ochenta. Francisco Garzón Céspedes, en Cuba, comenzó definiendo a la Narración oral como un “hecho escénico”, de ahí pasó a verla como un “arte escénico”, origen de su patentado sintagma “Narración Oral Escénica”, hasta terminar, en España, rectificando y recolocándola en el terreno de la oralidad. Sabia rectificación o progreso en su pensamiento.
Si el teórico hubiese centrado su trabajo en la demostración del primer presupuesto, el de la Narración oral como “hecho escénico”, seguramente esto lo hubiera llevado, por vía más expedita, a su proposición final pues hubiera entendido a tiempo que la Narración oral contemporánea es un fenómeno de refuncionalización y reacomodo de un arte milenario a las nuevas necesidades comunicativas y expresivas de una sociedad letrada o, mejor sea dicho, de una sociedad de escritoralidad y predominio del audiovisual y las tecnologías digitales de la información-comunicación donde el sentido y las estructuras de la comunidad, incluso, han rebasado ya el concepto de “aldea global” de McLuhan.
Pero a Garzón Céspedes lo encandiló la pasión por “fundar lo nuevo”, y para hacerlo apeló a conceptos y proposiciones, en apariencia revolucionarias, que no le permitieron reconocer en su totalidad a un devenir, a una historia, que le antecede y, lo que es peor, a un cuerpo teórico anterior, aunque para poder entender su conducta como pensador habría que reconocer que los estudios de la Oralidad hasta ese momento se centraban en el campo de la Filología, la Etnología y el Folclore o de la Antropología cultural, que no era una materia a encontrar entre las preocupaciones y estudios que por entonces realizaba pues él estaba más cerca de la comunicación, la propaganda política, el periodismo o la práctica teatral y literaria.
De haber estudiado esta bibliografía y no haberse centrado en lo que él llama “escuela escandinava”, y en la cuentería tradicional latinoamericana, nuestro colega nos hubiera ahorrado un tortuoso camino de confrontación y tanteos. Fue él quien abrió las puertas a la comprensión contemporánea de nuestro arte en Cuba, y a través de él, incluso negándolo, pudimos llegar hoy a la comprensión de las características comunicacionales y expresivas de nuestro arte. En eso radica su condición pionera, además de haber dado forma y organización a un sistema de cátedras, eventos, publicaciones que nos equipararon con lo que estaba ocurriendo simultáneamente en los Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Italia, Brasil, Argentina, Colombia o con el fenómeno, tan interesante e inexplorado, que es la introducción de la tradición griótica africana en el territorio de las antiguas metrópolis, suerte de revancha cultural al saqueo y la dominación a la que fueron sometidos y donde la periferia se impone ahora como una nueva centralidad frente al cansancio y la noche espiritual y cultural, que muy bien enuncia Chiara Lubich, que corroe a los europeos desde mucho antes que ellos tomaran conciencia del profundo agujero que los está agotando.
Definitivamente en Cuba, a partir de la labor precursora desde el escenario, que no en la teoría, de Juan Francisco Manzano en siglo XIX, del programa educativo del gobierno interventor norteamericano durante la república secuestrada que incluyó cursos a educadores impartidos por Ruth Sawyer, de Eusebia Cosme y Luis Mariano Carbonell en la primera mitad del siglo XX, o de los aportes de los introductores de La Hora del Cuento en Cuba, al frente de ellos la Dra. María Teresa Freyre de Andrade, en la década de los cuarenta del pasado siglo y a través de la Sociedad Lyceum, la labor de Haydee Arteaga en la gestación de lo que hoy se conoce como trabajo sociocultural comunitario en el Partido Socialista Popular o de la práctica y divulgación teórica de la Biblioteca Nacional José Martí en los sesenta (con la Dra. Freyre, Eliseo Diego, María del Carmen Garcini, Mayra Navarro, Fichú Menocal, Marta Ximeno y otras muchas colaboradoras), el trabajo de Garzón, la experiencia pedagógica de la Navarro -puente entre el accionar bibliotecario y la Narración oral contemporánea- y de otros narradores-maestros hasta los actuales contadores de la tradición popular y campesina o urbana, estos últimos de acento más literario y en relación con lo espectacular, han contribuido a definir el rostro de un oficio que proponemos estudiar desde unas bases metodológicas que nos permitirán definirlo como profesión primero y en un segundo momento analizar si estas regularidades se cumplen o no en Cuba.
Esos presupuestos son:
La profesión u oficio elabora un producto perfectamente definible y distinguible de los que elaboran otras u otros.
Tiene un objeto social que permite a sus hacedores una inserción diferenciada y a tiempo completo, en condición de exclusividad, en el mercado laboral y encuentra formas de remuneración dentro de él.
Se basa en una tradición sostenible y demostrable, es decir, perfectamente “documentable”.
Posee un cuerpo teórico que tiene capacidad de autorregulación, regulación, desarrollo y reproducción.
Socialmente es reconocible y distinguible de otros oficios, es decir, la sociedad en su conjunto entiende y diferencia el oficio de otros y lo tiene por tal.
Está dotada de un sistema de eventos y de formas de organización y de asociación gremial, social, empresarial, u otras.
Se rige por un código de normas éticas.
Continuará…

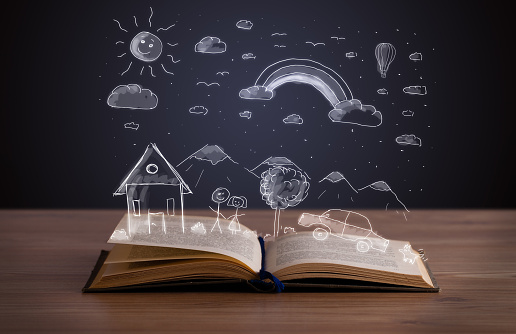
Deje un comentario