El comienzo de la década de los años setenta en Cuba viene signado por determinados acontecimientos que permearan la vida nacional en las décadas subsiguientes. El logro de un nuevo país, con hombres cuyas ataduras al pasado no fueran un freno al futuro, estaba en gestación acelerada; y este empeño consumía las energías de la nación. La utopía era el más preciado de los combustibles y estaba al alcance de todos de manera indiscriminada. Y la música no estaba exenta del mismo.
Como había ocurrido a lo largo del siglo cada cambio de década venía acompañado por el surgimiento de un determinado movimiento o propuesta musical interesante.
La presentación musical del Siglo XX –junto con la llegada de la electricidad—corrió a cargo de los Coros de Clave y rumba donde los más famosos eran El paso Franco y Los roncos chiquitos, en ellos comenzó su carrera musical Ignacio Piñeiro. A fines de esa primera década el son oriental se establece en las accesorias, solares, casas de vecindad, cuarterías habaneras y sus alrededores debido a la migración que protagonizaron los soldados del Ejército Nacional que fueron llamados a sofocar las revueltas del año 1906; esta aportaría al variopinto mundo musical habanero el sonido y la ejecución del tres; instrumento determinante en el sonido del oriente de la isla.
En 1915 Orestes Urfé, al componer El bombín de Barreto y Fefita, introduce el motivo sonero en la coda de los danzones; esto ocurre en el mismo espacio de tiempo en que Antonio María Romeu convierte al piano en el eje de ese ritmo cubano y transforma en piezas bailables obras de Mozart o de Rossini; por citar dos nombres de importantes compositores europeos.
En los años veinte “el son habanero” tras asimilar el tres y la marímbula (también había llegado del oriente años antes y sustituirá a la botija) se vale de los sextetos como formación musical para comenzar su andar dentro de la música popular de ese entonces. El Habanero será el precursor de este tipo de agrupaciones. Pero es Ignacio Piñeiro el gran gurú musical de la década cuando “crea” el septeto e introduce en el son dos elementos fundamentales: la clave abakua y el sonido de la trompeta; esta última con un decir cercano al jazz de esos tiempos y que ejecuta Lázaro Herrera –conocido como “el Pecoso”.
Los años treinta, pasada su segunda mitad, verán florecer los conjuntos soneros. Esa formación que se afirma “inventó” Arsenio Rodríguez cuando amplió el septeto con la incorporación del piano y dos trompetas más. Nombres como los de Nelo Sosa y su conjunto Colonial; el Cubaney de Alberto Ruiz en el que cantó por años Orlando “Cascarita” Guerra y como complemento musical la llegada de las “bandas cubanas”, versión criolla del jazz band americano, en la que nacerá la leyenda de Miguelito Valdés como voz fundamental de la orquesta Casino de la Playa. Y para completar el asunto Miguel Matamoros funde el son con el bolero y ensancha el universo creativo del género. Olvido, nombre de una de sus composiciones más famosas del momento, es considerado uno de los más notables ejemplos de esa fusión de ritmos.

En los años cuarenta, casi en sus finales, Antonio Arcaño extiende los límites armónicos del danzón e introduce en la charanga la tumbadora; y con el “ritmo nuevo” sembró la semilla de la libertad creativa de sus músicos al poder estos ejecutar los solos que abrirán las puertas a las futuras descargas. Es Arcaño quien también introduce la tumbadora en la orquesta charanga y el mérito corresponde al tamborero (*) hermano de Chano Pozo.
Mientras esto ocurre un osado y desconocido para ese entonces llamado Dámaso Pérez Prado asume la dirección musical de la orquesta Casino de la Playa y muestra en sus primeros arreglos el germen de eso que conoceremos como Mambo desde las postrimerías de esa década; el más vanguardista de los ritmos cubanos de la primera mitad del siglo XX y sobre el que la polémica acerca de su origen no ha desaparecido aún.
Pero los cuarenta traerán más.
Son años en que la canción cubana en general se abre nuevas formas a partir de su interacción con el bolero mexicano y la aparición de compositores que narran otras historias. Llegará, también, el movimiento del filin y sus atrevidas propuestas conceptuales en cuanto a la forma de hacer, decir y escribir la canción y que “renueva” la trova cubana; mientras que el cierre de la década tendrá expresión sonora con el nacimiento del único hijo conocido del Danzón: el cha cha chá.
Es también en este mismo lapsus de tiempo que en los Estados Unidos, y en su ciudad de New York en lo fundamental, ocurre una difusión inusitada de la música cubana con la presencia en aquella nación de figuras importantes que revolucionaran el mundo musical de los inmigrantes latinos –en lo fundamental puertorriqueños, cubanos y dominicanos--; son los años dorados de Miguelito Valdés, del paso de Antonio Machín; y sobre todo la presencia del más importante músico cubano que haya vivido en esa ciudad: Mario Bauzá; a quien se debe ser el impulsor del matrimonio del jazz con la música afrocubana al presentar a Chano Pozo y a Dizzie Gillespie; o el haber formado Los afrocubanos, la orquesta de su cuñado Frank “Machito” Grillo desde las que sentó parte importante de las bases de lo que posteriormente conoceríamos como salsa. Y por último la llegada de Arsenio Rodríguez a aquel ambiente musical que se estaba gestando.
Todo ello sin olvidar las estancias temporales para cumplir contratos de El conjunto y el trío Matamoros, de Los Lecuona Cubans Boy, de la orquesta Casino de la Playa y para fines de la década del gran fenómeno musical que constituyeron el mambo y las Mulatas de fuego en su primera versión.
En los “fabulosos cincuenta” conviven todos estos ritmos, músicas y músicos; solo que Cuba es bendecida con la voz y el estilo de Benny Moré. Este será el decenio más floreciente artísticamente para la isla. Habrá espacio para el jazz y para la exportación explosiva de ritmos, nombres y formas de hacer nuestra música a todos los confines del mundo conocido.
Éramos el ombligo musical del continente y para cerrar la década llegará el fenómeno de las descargas cubanas; que no es más que nuestra propia visión “liberadora de energías creativas” en la música teniendo como centro al son y donde caben perfectamente todos los ritmos surgidos años antes.
La llegada de los años setenta no podía ser una excepción para Cuba, aunque los actores musicales no fueran los mismos.
Desde mediados de 1967 la orquesta del guantanamero Elio Revé había asumido como nuevo director musical al bajista Juan Formell que venía de trabajar en la orquesta del cabaret Caribe del Hotel Habana Libre; en la que por años fue la mano derecha del compositor y guitarrista Juanito Márquez; y que sustituye en ese rol al pianista Cesar Pedroso. Por ese entonces la orquesta Revé desarrollaba su carrera profesionalmente en el mundo del cabaret, fundamentalmente en Tropicana donde alternaba con la orquesta Ritmo Oriental en las tandas bailables del salón Arcos de Cristal las tardes de sábado, en lo fundamental.
Formell modifica estructural y musicalmente el formato de la orquesta y sobre su propuesta musical básica –la ejecución del changüí—incorpora elementos del rock y la música beat que respondían a los intereses musicales de parte de sus contemporáneos; como complemento están sus composiciones que adoptan el carácter de la crónica social de su tiempo: son las historias y vivencias de los hombres y mujeres con los que convive. El resultado: el Changüí 67 y sus secuelas 68 y 69… esta última interrumpida por una necesidad dialéctica de Formell: poseer su propia orquesta; si era una charanga mejor; en la que pudiera tener todas las piezas en sus manos.
Ese mismo año 69 la economía cubana se enfrenta a su mayor reto: lograr una producción de azúcar nunca antes soñada: llegar a los 10 millones de toneladas. Y como todo sueño necesita de un lema o eslogan como soporte el de aquel empeño fue una frase trascendente: “...de que van van…”. Sin proponérselos, los estrategas ideológicos de la nación generaban el nombre de la orquesta que marcará el cambio musical de la década y parte del rumbo ulterior de la música cubana.
En diciembre de 1969; cuando la ENA preparaba su primera gran graduación en materia de música; Juan Formell fundaba los Van Van y sembraba la semilla del primer género musical de la segunda mitad del siglo en Cuba que se desprendería del son y que será conocido como Songo.
Una de las grandes particularidades de la década del setenta fue el impulso que se dio a la formación (acelerada en algunos casos) de recursos humanos en todas las ramas del saber. Y ese proceso de formación, que fue extensivo a toda la sociedad, tuvo sus matices. El primero fue lograr que el promedio de instrucción general superara el sexto grado; mientras que por otra parte se fundaron las escuelas de superación profesional y ese empeño llegó hasta los músicos, sobre todo para aquellos que tenían una formación empírica; que honestamente eran la gran mayoría.
Ese proceso complementó otras fuentes de estudios paralelas como eran las clases que a nivel individual daban prominentes figuras de la música que tenían acceso a programas de formación de diversos conservatorios internacionales. Tal era el caso de profesores como Federico Smith, Vicente González Rubiera (Guyún), o los casos de Luis Carbonell o de Armando Romeu; donde el primero se convirtió en el referente fundamental en materia vocal para muchos talentos y el segundo como impulsor de estudios de los métodos armónicos y de composición de importantes universidades norteamericanas como la Berkeley y la Julliard School Music.
Mientras Formell avanzaba en su sueño musical, en el que tuvo como cómplice a una parte importante de los músicos que formaron la orquesta Revé, otros actores comienzan a ganar notoriedad en esta década y conformarán un espectro musical que correrá de modo paralelo a lo que en materia de música estaba ocurriendo en el continente; pero que además definirá la actitud cultural y social de los músicos en formación; entre ellos el niño Isaac Delgado que para este entonces comienza sus estudios musicales en la especialidad de violonchelo, un instrumento que exige toda la atención y sacrificio que a la temprana edad de siete u ocho años pocos niños está dispuestos a asumir.
Hay una generación de estudiantes de música que nació en los años sesenta para los cuales muchas de las personalidades, géneros y temas musicales de esos años, más que una referencia e influencia, forman lo que hoy se define como la banda sonora de sus vidas; y esa presencia se hará notable desde el mismo instante en que tienen un instrumento en sus manos y definen su futuro.
Los setenta habían comenzado musicalmente por todo lo alto; y todo apuntaba a una potencial diversidad de estilos, formatos y propuestas estéticas –palabra que para ese entonces no tenía peso dentro de la música popular en general--; así como la posibilidad de que surgiera algún que otro ritmo nuevo tal y como habrían de proponer desde la Orquesta Aragón con el llamado “ritmo cha onda” de escaza difusión y pobre vida y la más atrevida y vanguardista creación que generó a partir del año 1973 Chucho Valdés y los músicos que le acompañaron en la formación de Irakere: el ritmo “son batá”; que con el paso de los años sería uno de los meandros que alimentará lo que a fines del siglo se conocerá como “la timba brava”.
Irakere es la gran consecución del comienzo de la década, no solo en lo musical sino también en sus propuestas bailables.
Dirigida por el pianista Jesús Dionisio Valdés, o simplemente Chucho Valdés, e integrada por músicos provenientes en lo fundamental de la Orquesta Cubana de Música Moderna –aunque también los había que provenían de la banda del ejercito como Arturo Sandoval o de formaciones como el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, es el caso del saxofonista Carlos Averoff—Irakere es el final de dos trabajos precedentes de este pianista y algunos de sus compañeros; el primero de ellos fue el combo de Chucho Valdés que en la segunda mitad de los sesenta propuso tratamientos interesantes dentro de la música popular bailable a partir del trabajo de su vocalista Amado Borcelá, conocido como Guapachá; y en segundo orden el quinteto de jazz que fundara dentro de la OCMM y que tuviera su prueba de fuego en el año 1970 en el festival de jazz de Jamboore en Polonia.
Con estos antecedentes es que llega Irakere a la música cubana y con ellos sus dos propuestas fundamentales: una renovación y reinterpretación del jazz afrocubano y una mirada poco ortodoxa a la música popular cubana en la que parte importante de esa propuesta estaba sustentada en la tradición afrocubana; sobre todo en las liturgias bantú y yoruba donde sobresalían Oscar Valdés y “el niño” Alfonso; quienes se ocupaban de la percusión cubana en lo fundamental.
Pero la década deparaba nuevos derroteros en materia de música. En estos años brillan formaciones como la orquesta Ritmo Oriental, una charanga que desde su sección rítmica se atrevió a proponer elementos novedosos y que a lo largo de la década será también favorecida por los bailadores; y que decir de la orquesta Monumental que retomó el sonido del merengue en el mismo instante que esa corriente sonora se establecía en el gusto continental a partir de trabajo de los dominicanos Johnny Ventura y Wilfrido Vargas.
Estará también presente el sonido de los conjuntos. De una parte, el Conjunto Roberto Faz y sus “Mosaicos” con los que había revolucionado en ambiente de boleros en años anteriores; de otra Los latinos y su visión lo mismo del merengue que de los boleros –aunque en honor a la verdad sus “Recuerdos” eran una versión de la propuesta de sus pares del Faz—y por último el Rumbavana bajo la dirección del pianista Joseíto González y en el que se darán a conocer los primeros temas del músico Adalberto Álvarez.
Adalberto pertenece a aquella pléyade de jóvenes que había ingresado en la ENA en los años sesenta; lo mismo que Joaquín Betancourt, Juan Manuel Ceruto y otros nombres que serán recurrentes en las décadas posteriores. Ellos, en sus años de estudio, habían fundado y fueron parte de dos proyectos que asimilaron lo mejor de la música cubana que les había precedido y la que correspondía a esos años: la Charanga típica Cubanacan; mientras que Joaquín integrará también El Treceto de la ENA que en los años setenta cambiará su nombre por el de OPU 13.
OPUS 13 y el grupo Afrocuba, fundado por el saxofonista Nicolás Reinoso, serán --entre otras formaciones más o menos conocidas—la expresión musical de esa primera generación de músicos formados posterior a los años sesenta, y que son el resultado de los cambios que enfrentó el sistema de enseñanza musical en el país; que abarcaba no solo todos los instrumentos, sino también una nueva estética en la que ganaba peso el jazz y el relevante papel de Irakere como fuente de inspiración creativa.
Esta década trajo además un nuevo actor en el campo musical y fue el surgimiento de la Nueva Trova con sus propuestas ideoestéticas que respondían a dos presupuestos fundamentales: por un lado su militante en la que tenían peso el compromiso social y el abrazar el folklore latinoamericano –fue la época en que la quena y el charango formaron parte de grupos como Moncada, Maguare y Mayohuacán—y de otro lado la vertiente amorosa, muy enraizada en la trova cubana desde sus mismos orígenes; y que logró facturar obras que han soportado el paso del tiempo y el juicio de la historia.
Y aunque Pablo Milanés y Silvio Rodríguez son sus nombres más recurrentes, en este movimiento son relevante las canciones de Noel Nicola, Amaury Pérez, Pedro Luis Ferrer y Mike Pourcell; entre otros nombres.
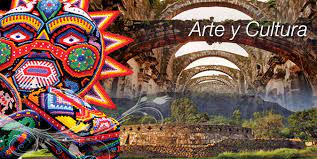
Un merito de ese movimiento estuvo en haber mantenido sus vasos comunicantes tanto con la trova tradicional y el filin, dos expresiones de las que supo tomar elementos; algo parecido ocurrió con diversos géneros de la música cubana que estuvieron presente en parte importante de sus obras; no exentos de propuestas experimentales.
Mientras los músicos cubanos se enfrascaban en sus propias propuestas, en la ciudad de New York el movimiento de música latina adoptaba en nombre de Salsa y dejaba sentados sus propuestas musicales y textuales en un memorable concierto que ofrecieron los músicos del naciente sello discográfico Fania –nombre tomado de un son compuesto por el tresero Arsenio Rodríguez en los años cuarenta—en el club Cheeta propiedad del dominicano Rafael, Ralphy, Mercado a la postre un entusiasta de la música latina y accionista menor de esa empresa discográfica. Esto ocurría en el año 1971 meses después del fallecimiento del tresero cubano en aquella ciudad.
Y mientras la salsa comenzaba sus años en gloria en todo el continente dibujando un nuevo mapa sonoro las propuestas musicales que se estaban generando en Cuba no alcanzaban la misma presencia entre los bailadores; no así entre los músicos que si mantuvieron oídos abiertos y supieron del trabajo de Van Van, de Irakere, de orquestas como la Ritmo Oriental, Los Reyes 73, Afrocuba y otras que fueron surgiendo en estos años.
Esa interacción –que ocurrió en ambas direcciones—comenzó a tener su reflejo en el trabajo de Adalberto Álvarez, sobre todo a fines de la década cuando funda su orquesta: el conjunto Son 14. Pero tendrá un punto culminante con dos acontecimientos: el viaje de un grupo de músicos cubanos a New York encabezados por la orquesta Aragón y donde además participaban Los Papines y Elena Burke; mientras que la Habana recibía a importantes músicos norteamericanos del jazz, el pop y a las Estrellas de Fania, que ofrecerán dos conciertos auspiciados por la empresa CBS.
De aquellas descargas nacidas en los barrios habaneros en los años sesenta en esta década solo quedaba la que se organizaba en casa de Yoya, en la calle San Lázaro, en el habanero barrio de San Leopoldo. Las urgencias de aquellos años, la emigración y otros factores sociales había diezmado casi todos aquellos encuentros informales en los que habían nacido música, amores y grandes amistades.
Por otra parte, en el año 68 la sociedad cubana fue sacudida por determinadas normas sociales que modificaron relaciones de propiedad y laborales. Lo que se conoció como la “ofensiva revolucionaria” dio por terminada en la isla la propiedad privada sobre aquellas actividades profesionales y/o negocios; algunos basados en la tradición familiar como lo eran el de bodeguero, barbero, mecánicos, sastres entre otros; que sobrevivieron a las leyes nacionalizadoras de comienzos de esa década; pero igualmente este proceso revisó el mundo del cabaret y de la vida nocturna, transformándolo esta radicalmente. Desde ese entonces era obligatorio el cierre de este tipo de espectáculo las noches de los lunes, lo que daba un día de descaso a todos los involucrados en esa manifestación cultural.
Quien conozca o haya vivido el ambiente del cabaret cubano de los años sesenta y comienzos de los sesenta entenderá que para aquella masa de profesionales un día de descanso era un día dejado de vivir, de gozar y de reír a sus anchas, era también un poco más de tiempo para estar con los suyos; y en el caso de bailarinas, cantantes y figurantes el momento propicio dar libertad al cuerpo y comer hasta el hartazgo.
Un día de descanso en el cabaret era, igualmente, una parada forzosa en el reloj de la vida social del matrimonio de Lina Ramírez y Luis Delgado, y de gran parte importante de sus amigos. Se hacía necesario reinventar y o buscar que hacer esas noches de lunes. La solución: reunirse en la casa de ellos; a fin de cuentas, allí había un piano y por la guitarra no había que preocuparse, el instrumento estaba al alcance de todos y es que para ese entonces Nelson Díaz –el hijo mayor de Lina, el nieto del trovador Tirso Díaz e hijo de Angelito el del filin—ya despuntaba como guitarrista virtuoso y dominaba un buen repertorio.
Dicen que la noticia de aquellas “reuniones” corrió como pólvora en el ambiente musical y un poco más allá. Que el requisito más importante para ser admitido en aquel espacio – además de ser amigo de los anfitriones-- era estar dispuesto a vivir la experiencia de cantar y pasarla bien.
Una característica fundamental de “las descargas domésticas” que se desarrollaron desde siempre en la Habana era la libertad de que disfrutaban los asistentes bien para cantar o declamar. Juzgar a quien se atreviera a correr la suerte de recitar un poema, o cantar una canción de modo espontáneo era de muy mal gusto. Aquella regla no escrita era respetada incluso, por los artistas consagradas. Las descargas eran espacios libres en los que el respeto al sueño ajeno era su principal divisa.
Ellas, las descargas, en el barrio de Callo Hueso habían impulsado el movimiento del filin; permitieron que muchos compositores probaran sus canciones antes de que fueran famosas; así había pasado con muchos temas escritos por Orlando de la Rosa, René Touzet o Felo Vergaza, por solo citar nombres de importantes compositores cubanos.
Hubo en la Habana otras descargas trascedentes como las que organizaba en su casa la compositora Isolina Carrillo; o las del músico Julián Orbón a la que asistían los miembros del grupo Orígenes y donde por vez primera se incorporaron a la Guajira Guantanamera los Versos Sencillos de José Martí.
El mundo de las descargas habaneras, para este fin de los sesenta y comienzos de los setenta se reducía a las que organizaban aún Isolina Carrillo, las de casa de Yoya y las que comenzarían en casa de Lina. Se debe decir cada una de estas tenía sus particularidades. La de Isolina giraba alrededor de quienes cantaban sus canciones fundamentalmente o de aquellos que aspiraban a triunfar en el mundo de la canción. En la casa de Yoya se reunían los diletantes musicales y gente que intentaba mantener vivo el espíritu del callejón de Hamlet a pesar del paso del tiempo. Por último, la descarga de Lina era más ecléctica; sus asistentes incluían personas que amaban el cabaret o que procedían de ese mundo; y sobre todo a los amigos comunes de ambos en el medio artístico.
Aunque Lina era la anfitriona fundamental, uno de los principales animadores de las descargas en su casa era el compositor José Manuel Solís, o simplemente Meme Solís. Se habían conocido a comienzos de los sesenta y Lina Ramírez se volvió una de sus principales confidentes y en una amiga indispensable; tanto que a ella confiaba parte importante de sus secretos profesionales. Meme desde el piano guiaba las noches y satisfacía los gustos musicales de muchos de los presentes; además de acompañar a Omara Portuondo o a Elena Burke.
“Vamos a casa de Lina…”, se convirtió en la rutina semanal de muchas personas del mundo artístico y profesional; fue la extensión de muchas de sus vidas; y para algunos la puerta de lanzamiento o de regreso al mundo profesional.
Será Meme Solís el descubridor de las cualidades musicales del pequeño Isaac Felipe, el hijo de Lina y Luis al que invitaban a cantar antes de dormir cada lunes, y que provocaba la admiración de los amigos del matrimonio. Los lunes de música en su infancia; aquel encuentro que sus padres organizaban, sería su primera tribuna profesional.

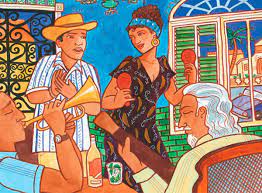
Deje un comentario