El bolero, ¿Cuba, México, Puerto Rico…? Patrimonio del arte hispanocaribeño y universal
Puerto Rico: un ausente presente
En la propuesta del bolero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad hay un gran ausente: Puerto Rico, la nación hermana de quien dijera el poeta, refiriéndose a sus lazos históricos y culturales con Cuba, que ambas islas son “de un pájaro, las dos alas”, al punto que, en una reproducción fotográfica de nuestras banderas en blanco y negro con escalas de grises, no sabríamos distinguir cuál enseña es la cubana o la boricua.
La ilegitimidad de un status de “estado libre asociado”, que tal vez sea lo primero, pero no libre ni asociado a nadie sino colonizado, le impide participar con plena soberanía en la propuesta que hacen a la UNESCO la nación azteca y la Isla de la libertad.
Consta para la Historia del arte musical y la Musicología, compositores puertorriqueños que vivieron indistintamente en las dos islas y cuyas composiciones no se puede precisar en cuál de ellas se realizó.
Las tres naciones madres del bolero
En otro orden, el pueblo cubano recientemente ha aprobado, discusión popular abierta y libre plebiscito mediante, un novedoso Código de las Familias, en el cual, en cuestiones tan importantes en las sensaciones, emociones, percepciones y representaciones del ser humano como la familiaridad y dentro de ella la maternidad y la paternidad, pasa a tener un peso específico mayor el amor y los afectos que la consanguinidad.
Por tanto, en el contexto que estamos, no vale la pena intentar pelearnos entre hermanos para establecer quién es el padre o la madre del bolero, según el enfoque de género que empleemos. Si de consanguinidad hablamos parece que fue la ciudad de Santiago de Cuba, fuerte plaza cultural en el Caribe, la madre de éste género y José “Pepe” Sánchez, el padre. De tales progenitores, nació Tristeza en plural o singular o con cualquiera de las tres denominaciones en que aparece en distintas partituras, y ya se cuece el consenso que fue éste, el primer bolero.
Pero a tono con el Código de las Familias cubano, poniendo el amor y los afectos por encima, tenemos claro que, en México y Puerto Rico, el bolero no sólo llegó para quedarse en la preferencia de sus públicos, sino que compositores e intérpretes de ambos países dieron luz a infinidad de letras que hoy forman parte del reservorio histórico de nuestra cultura y por tanto, considerar a Cuba, México y Puerto Rico, a las tres naciones sin distingos, como madres de ese romántico género, es, a nuestro juicio, un acto de justicia histórica, identitaria y musical.
No es casualidad el nacimiento del bolero
El bolero surge en 1883. El pueblo cubano había librado entre 1868 y 1880 dos guerras por su independencia sin conseguir su objetivo: la Guerra Grande o de los Diez años y la Guerra Chiquita. La abolición de la esclavitud, segundo objetivo de ambas contiendas bélicas, tampoco se había logrado.
Pero, la situación cubana no se trataba de una clase social específica que perseguía sus objetivos de clase, ni de la idea ilusoria de un puñado de hombres y mujeres, ni de los sentimientos regionales o locales de los pobladores de determinado espacio físico del archipiélago, se trataba de la conciencia social del cubano y la cubana, que seguían sintiéndose criollos y reyollos; blancos, pardos, cobrizos, amarillos y negros; descendientes de españoles, africanos, indígenas, franceses o chinos, pero por encima de cualquier origen étnico y color de piel, se sentían cubanos y cubanas y ello no era por el mero hecho de haber nacido en el archipiélago cubano sino porque tenían una identidad cultural propia que los convertía en un pueblo y una nación, culturalmente formada aunque política, jurídica y económicamente dependiente.
El proceso de formación de la nacionalidad cubana fue extenso, iniciado desde el siglo XVI con la fundación de las primeras villas y la resistencia aborigen a la conquista y colonización, continuada con el cimarronaje y las protestas sociales armadas y la defensa de la isla ante invasores de otras potencias, pero, musicalmente hablando, el son, nacido en las entrañas de las serranías orientales y la habanera como género de la canción venido directamente desde la península ibérica y “aplatanado” a nuestro suelo con la rítmica de origen africano, habían sido las simientes de la nueva identidad insular, como la contradanza criolla, que a inicios del siglo XIX daba respuesta a la influencia de la contradanza francesa y sería precisamente la decimonónica centuria, la que daría el puntillazo definitorio de lo que daríamos en llamar “la cubanía”, “la cubanidad” y “lo cubano”.
En 1879 surge el danzón, en 1883 el bolero y en esa propia década del 80 nació la rumba. Se completaba la formación identitaria musical cubana, en el mismo período, que era el de una tregua fecunda entre las dos primeras guerras independentistas y la tercera que ya se preparaba, en el período de abolición de la esclavitud (1886) y en que el sentimiento de lo cubano, finalmente fraguaba.
El bolero es heredero de la poética de las décadas anteriores del propio siglo (Heredia, Plácido, Manzano, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Condesa de Merlin), de las tertulias de Domingo del Monte y del movimiento cultural bayamés que había dado vida a La Bayamesa, de Fornaris y Céspedes y a la Figueredo. El bolero no fue casualidad, fue la consecuencia de un proceso.
Patrimonio del arte hispanocaribeño y universal
Por último, me referiré al bolero como Patrimonio del arte hispanocaribeño y universal.
Hay varios géneros de la música popular bailable hispanocaribeña con elementos comunes que producen más semejanzas entre ellos que diferencias como el son cubano, la plena puertorriqueña, el merengue y la bachata dominicanos, la cumbia y el ballenato colombianos, el joropo venezolano y el tamborito panameño, más otros y ello hizo que al producirse el fenómeno “salsa” en la década del 70, el nuevo género amparó a todos, porque, con base de son y elementos del resto, se produjo un ritmo común.
Existe también, en la música rural y campesina de nuestros países elementos comunes en su interpretación y en sus danzas como el zapateo, el zapateado, el punto cubano, el corrido mexicano, la seguidilla y otros.
Pero, en el caso del bolero, es el mismo, sin cambios, sólo con determinados matices, que, como género ha unido los cancioneros no sólo de las tres naciones iniciales sino a Venezuela, Colombia y Centroamérica y por extensión posterior, a toda Sudamérica, a la comunidad latina de los Estados Unidos y llegó a España, la patria de nuestra lengua materna común, de ahí la universalidad del bolero.
No considero que haya hecho aporte alguno con estas líneas, sólo he cumplido mi deseo de expresar lo que pienso sobre el contexto y el rol de un género que amamos y que nos une.

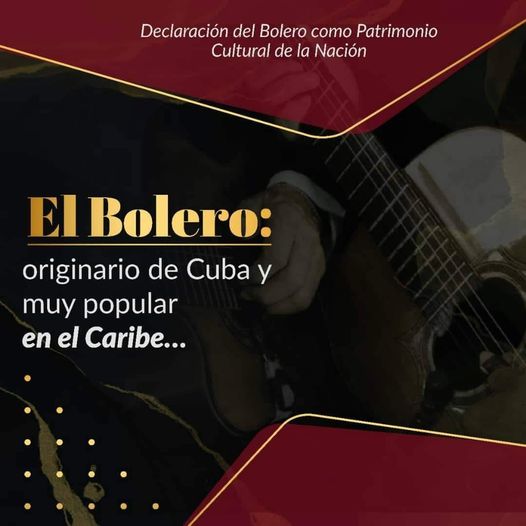
Deje un comentario