En el recientemente finalizado Congreso Internacional de Infancias, Adolescencias y Juventudes, efectuado en el Palacio de las Convenciones en La Habana y convocado por el Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), sesionó un panel sobre el Programa Nacional contra el racismo y la discriminación racial en Cuba.
Las doctoras María del Carmen Zabala Argüelles y Geidys Elena Fundora Nevot, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Cuba (Flacso-Cuba) de la Universidad de La Habana; la máster Ileana Núñez Morales, investigadora de la Fundación Nicolás Guillén, miembros las tres del Grupo Científico Asesor del programa, y el autor de este artículo, en representación del Grupo Coordinador Ejecutivo del referido programa y de la Comisión José Antonio Aponte de la UNEAC, conversaron sobre el tema ante un nutrido e interesado auditorio a quien no le alcanzó el tiempo programado para analizar, discutir, debatir y proponer.
En esta ocasión no pretendo reseñar tan rico foro, me referiré a uno solo de los aspectos abordados que, en mi opinión, no es ni remotamente el más importante, pero sí uno de los más recurrentes: el autorreconocimiento del color de la piel por los sujetos encuestados en los censos de población y otros eventos. Días antes, en un cónclave en ocasión de la jornada por el Día Mundial para la eliminación de la discriminación racial y también Día Mundial del recuerdo de las víctimas de la trata negrera esclavista, salió a relucir, y es algo que se reitera como preocupación de algunas personas.

Fotos: Tomada de Internet
No quiero evaluar de intrascendente esta preocupación, es muy legítima, pero no creo que sea el quid del racismo y la discriminación racial. Todo comenzó en 2012 cuando, por primera vez en un censo cubano, se captó la información del color de piel de la persona por autopercepción (autorreconocimiento, autoidentidad, autodefinición). En los ejercicios censales precedentes era el enumerador quien, por su observación, calificaba a la persona en cuanto a su color epidérmico.
Aquí me detengo: en el enumerador o enumeradora. En los censos posteriores al triunfo de la Revolución (1970, 1981, 2002 y 2012), esta figura era voluntaria, por activismo y, desde 1981, específicamente los estudiantes universitarios de cualquier carrera, edad y año de estudios. Previamente preparados para el ejercicio y escogidos por su sentido de la responsabilidad, pero cubanos y cubanas como cualquier otro, con sus propios juicios y prejuicios.
En los censos de la república neocolonial y la etapa colonial eran enumeradores profesionales, contratados para ello.
La inquietud planteada acerca del autorreconocimiento, parte del “corrimiento del color” a partir de los prejuicios de inferioridad latentes en la mente de algunas personas ―a ciencia cierta nadie puede asegurar si son muchas o pocas porque no existen estadísticas al respecto― que provoca que personas de color de piel negra se declaren mulatos y personas de color de piel parda, o sea, mulatos, se declaren blancos.
Eso es complicado en un país tan mestizo como racializado, como es el caso de Cuba. Siempre cito a Jesús Guanche, que clasificó 33 denominaciones del mulato cubano a lo largo de cinco siglos. Algunas en desuso como: cuarterón, castizo, jabado ruso, jabado guayabudo… otras menos comunes como pardo, y las más, en pleno uso, a saber: jabado, capirro, jabado capirro, mulato blanconazo, moro, aindiado, indio, medio mulato… Pero también se clasifican las personas negras: negro prieto, negro colorado, negro moro…
¿Podremos estar claros de cuál es la frontera entre un pardo y un negro colorado, entre un negro moro y un pardo o entre un mulato blanconazo o un capirro y un blanco? La mejor solución a tanta complicación es desracializarnos.
Puedo asegurar que un negro prieto (o sea, una persona de piel muy oscura) no se autorreconoce mulato, ni un mulato pardo tampoco se reconoce blanco.
Al final del túnel, los marcadores genéticos de los cubanos y cubanas en diez generaciones ancestrales ―según el Mapa genético del origen étnico de los cubanos― denuncian un mestizaje genético real de genes nativo-americanos, europeos, africanos y asiáticos, indistintamente, con independencia del color de la piel de la persona, y ello se hace evidente cuando en no pocas familias uno observa cuán distintos suelen ser abuelos, padres e hijos, en cuanto a pigmentación de la piel. Se refiere que en Cuba existen 105 de las 110 tonalidades epidérmicas de los seres humanos.
Si bien existe prejuicio en algunos sujetos ―ese que está en las fronteras del color― al autorreconocerse, el mismo prejuicio lo puede tener el enumerador que llega a casa y, sin consultarnos, marca la cruz del color de la piel en la casilla que él considere. ¿Acaso a partir de su percepción del otro, no puede marcar como blanco a un mulato en la frontera o como mulato a un negro también en los límites?
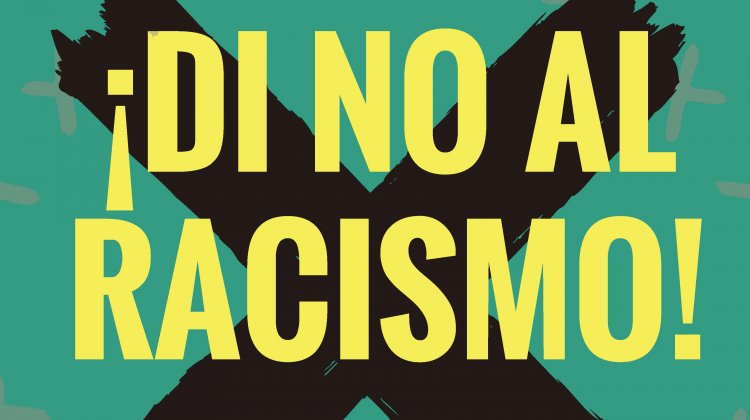
Por lo pronto, en el censo de este año 2022 se captará la información nuevamente por autopercepción, y esta vez no se planteará: blanco, negro y mestizo, pues a partir del debate del Programa Nacional contra el racismo y la discriminación racial, se consensuó que, si todos los cubanos somos mestizos con independencia del color, entonces debemos autopercibirnos como blancos, mulatos y negros.
En Brasil se emplea igualmente la autopercepción, aunque se amplía a cinco colores, pues a los nuestros se suman los amarillos (descendientes de asiáticos) y los rojo-cobrizos, que son los nativo-americanos. En Cuba, ambos casos son hoy insignificantes, están en nuestros genes, pero no así en nuestros colores.
En Colombia se aplica la paleta de colores o cromatógrafo, con un sinfín de tonalidades, y comparan a la persona con ese instrumento y de ahí su clasificación.
En los Estados Unidos, se aplica la ascendencia antropocéntrica. La sociedad asume como blancos o caucásicos ―aún emplean ese término ya descontinuado por la biología― no a todas las personas de color blanco, sino a las de origen anglo, sajón, germánico, francés, nórdico, escandinavo, eslavo… pero no a los de origen hispano, itálico, árabe… Los descendientes de afroamericanos, latinos, asiáticos, árabes y nativo-americanos que se han mestizado, aunque sean de piel blanca y visualmente “pueden pasar por blancos”, no son considerados como tales a nivel social. Los latinoamericanos y sus descendientes, son hispanos o latinos, aunque sean de color blanco. En fin, es una sociedad no solo racializada, sino racista supremacista blanca, donde la blancura ―considerada como eslabón superior en la especie― no se alcanza por el color adquirido, sino es producto de la pureza genética. Esa es la teoría de los puritanos y cuáqueros que fundaron esa nación con separación de culturas, donde los wasp (blancos, anglosajones y protestantes) ejercen la hegemonía. Los restantes, son minorías nacionales o étnicas no blancas o peoples color.
Cuba nada tiene que ver con esas realidades. Antropológicamente somos un solo pueblo; etnológicamente, un etnos-nación único; biológica y culturalmente mestizos, y constitucionalmente nos definimos como un estado socialista de derecho y justicia social.
El análisis filosófico: ¿Nos define la identidad natural o la identidad cultural?
Todos los seres vivos (macroorganismos o microorganismos; animales o vegetales) tenemos una identidad natural dada por nuestras sensaciones. Estas nos definen como seres vivos o biológicos. La materia inanimada (minerales, aguas, aire, gases, suelo, subsuelo…) no tienen sensaciones y por eso son seres no vivientes.
Fidel Castro Ruz, en el año 2005, en su discurso en la constitución de la entonces Alternativa ―hoy, Alianza― Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) dijo: “Los hombres necesitan identidad, no solo los hombres, hasta los seres que no son pensantes necesitan identidad, y sin identidad, no es posible la supervivencia”.
El ser humano, a diferencia del resto de los seres biológicos, tiene una segunda dimensión: es un ser psicológico (pensante, racional) y por ello, además de las sensaciones, tiene emociones, percepciones y representaciones, como definiera magistralmente V. I. Lenin en Materialismo y empiriocriticismo: “De la contemplación viva, al pensamiento abstracto, a la práctica enriquecida. He ahí el camino del conocimiento”.
Esas emociones, percepciones y representaciones le aportan otras tres dimensiones: es un ser cultural, social y medioambiental. Cultural, porque reproduciendo, transformando y representando a la naturaleza hace la cultura que es toda su subjetividad material y espiritual. Es social, porque regula su convivencia con normas morales, jurídicas, políticas, religiosas, económicas y sociales, y es un ser medioambiental porque interactúa con los ecosistemas y la naturaleza toda de manera consciente.
Por tanto, todos los seres vivos tienen una identidad natural, digamos que instintiva. Recordemos el cuento del Patico Feo, pero el ser humano además de su identidad natural tiene una identidad cultural y, de ambas, surge la personalidad. Todo ser vivo es un individuo, pero el ser humano, además de individuo, es una persona única e irrepetible.
La identidad natural del ser humano le es dada por sus rasgos físicos o biológicos: color de piel, rasgos fenotípicos, estatura, peso, masa, morfología, sexo, textura capilar… El carácter (flemático, sanguíneo, colérico…) y el temperamento que lo modifica, influyen en la personalidad, tienen ambos un origen objetivo y, por tanto, pueden educarse, modelarse, pero no cambiarse, también forman parte de la identidad natural.
La identidad cultural le es dada por su subjetividad, todas las creencias, saberes, hábitos, costumbres, tradiciones… que el ser humano hereda y acumula forman su identidad cultural, y ella sí define su personalidad, la psicología social y la ideología.
El sujeto es un ser autónomo, que tiene el derecho a autodefinirse en cuanto a los distintos hitos de su identidad cultural: religiosidad o ateísmo, ideas políticas, pertenencia a un lugar, identificarse con un oficio o profesión, orientación y preferencia sexual, su identidad de género ―a diferencia del sexo, que es identidad natural―, pero, incluso, puede decidir cambiar de sexo, aunque en la realidad logre o no su propósito.
Una persona puede nacer, crecer, estudiar, trabajar, casarse, vivir y formar familia en distintos lugares y definir ella misma a dónde pertenece. Nadie puede obligarla a definirse como del lugar donde nació o vivió, es una definición personal y no del otro.
Esa persona puede estudiar una profesión u oficio, ejercerlas o no, hacer otras actividades, y se autorreconoce como ella desee y no como piense o lo perciba el otro.
En la práctica clínica-quirúrgica se aplica el consentimiento informado y comunicado, que consiste en que el profesional de la salud le explica al paciente las causas de su sintomatología, las características de su patología, el o los tratamientos posibles, sus consecuencias… pero es el enfermo quién decide qué se hace con él, no puede ser obligado en contra de su voluntad.
Lo mismo sucede con el autorreconocimiento de su color de piel, forma parte de esas percepciones y representaciones que tiene el ser humano a diferencia del resto de los seres vivos. Si tal o más cual percepción o representación forma parte de su identidad cultural, el otro no logra nada con obligarlo a asumirse lo contrario.
Lo ideal sería estar a tono con la biología: nuestra especie es unirracial, no tenemos mejores ni peores cualidades físicas, intelectuales ni estéticas porque seamos de un color o de otro. En el censo de 1970, aunque se captó el dato del color de la piel, no se procesó porque se creyó que ya habíamos madurado lo suficiente como para no considerarlo importante. ¡Cuán lejos de ese sueño! Pero sigamos combatiendo por autorreconocernos con el color cubano a que nos llamó Nicolás Guillén, producto del ajiaco con que nos comparó Fernando Ortiz, quien ponderó la mulatez a tal punto que juzgó un crimen no considerarse mulato, y además nos vio así: “Los cubanos somos tan claros que parecemos blancos, y tan oscuros que parecemos negros”.


Deje un comentario