Una de las búsquedas más intensas que he hecho en los últimos cuarenta y tantos años de mi vida ha sido la de entender cómo ser un buen cubano. No parto desde la actitud chovinista que nos caracteriza como grupo humano; o desde la visión que se ha implantado en ciertos espacios y en las que “el choteo” es el rasero por el que se nos mide.
Ser un buen cubano, parte de entender y aprender de aquellos que fueron sembrando y abonando el camino que definió cada una de nuestras actitudes y acciones sociales, culturales, políticas y humanas.
Recuerdo que en mi infancia ese primer acercamiento a “ser un buen cubano” era impulsado desde algunos programas que transmitía la televisión en ese entonces.
Corrían los años setenta y programas como las Aventuras y las Novelas se acercaban a hechos relevantes de la historia y de la cotidianidad en que vivíamos. También había otros espacios dentro de la programación –con los años descubrí que le llamaban parrilla de programas—que transmitían los únicos dos canales de que disponíamos en ese entonces; y de ellos uno de los que aglutinaba a la familia era Escriba y Lea, que se transmitía los lunes (perdón si me falla la memoria en lo referente al día de salida al aire) una vez terminado el noticiero de la televisión.
En este programa coincidía el encanto de la Dra. María Dolores Ortiz, la elegancia y mesura del Dr. Gali-Menéndez y el desenfado del Dr. Gustavo Doubuchet; y como árbitro y equilibrista estaba la figura de Cepero Brito. Fue en aquellos intercambios de sabiduría en los que comencé a descubrir de modo inconsciente algunos elementos claves de lo que representaba ser un buen cubano y hasta qué punto encajaba esa definición en el concierto de la universalidad del siglo XX y de los anteriores.
Aquella cita cultural de los lunes fue uno de los detonantes del “hambre cultural” que aun padezco; y que me impulsó a leer hasta la saciedad todo cuanto se hablara o refiriera a la cultura cubana y su peso en el mundo. Solo que, de acuerdo al parecer de amigos y conocidos, debía comenzar por entender primero a Cuba y sus particularidades.
Y en ese entendimiento fue fundamental el haber conocido, coincidido y de alguna manera cerca, de algunos íconos de la cultura y el pensamiento.
A José Antonio Portuondo le conocí en un viaje a Santiago de Cuba, en el aeropuerto José Martí allá por el año 1980. Era en las fechas cercanas a los carnavales de esa ciudad. Mis abuelos paternos; que eran santiagueros relloyos; consideraban esas fiestas sagradas y eran el momento ideal para visitar a los parientes que allí les quedaban. Para mí era la oportunidad de extender los lazos familiares más allá del primer y segundo grado de consanguinidad, recibir el cariño de primos y tíos a los que vería de modo esporádico y que al avanzar la vida olvidaría totalmente.
En fin, que esperando el momento de abordar el avión mi abuelo se fundió en un largo abrazo con un señor mulato, muy canoso, pero de un porte ceremonial. Y como toda reunión de santiagueros sus voces fueron las que más se escucharon en aquel salón. Ignoraba quien era su amigo y cuán importante era dentro del mundo de la cultura cubana.
Días después volverían a encontrase en casa de un señor llamado Mediacejas y allí compartirían un trago de ron en unos jarros de aluminio esmaltados y durante un par de horas hablarían, se darían abrazos y lanzarían sus atronadoras risotadas al aire.
Pasarían unos seis años cuando volvería a tener frente a frente a ese amigo de mi abuelo y el lugar en que coincidiríamos sería en los jardines de la UNEAC cierta tarde en que Eloy Machado, El Ambia, haría una lectura de sus poemas; en esos años había leído varios de sus ensayos y asistido a algunas de sus conferencias, lo mismo en la Universidad de la Habana que en la Sociedad Económica de Amigos del País.
Sin pensarlo dos veces, en la tarde de marras me presenté “soy el nieto de Chiquilián”. Aquellas palabras fueron más que suficientes. El hombre me recordaba perfectamente y para ratificarlo me habló de mis espejuelos que había perdido en el aeropuerto; y como gesto de complacencia me invitó a sentarme junto a él en la mesa que compartía con Nicolás Guillén; y me sumó a la comitiva que después haría “el resumen de noticias” en la Bodeguita del medio.
Allí entre tragos, chicharrones y las canciones del trío Taicuba –el preferido de Nicolás—entendí hasta qué punto lo cubano tenía un toque de desenfado y arrabal que se podía arropar con lo mejor de la cultura universal sin ser petulante.
Semanas después de aquella tarde volvimos a coincidir y su deferencia hacia mí fue tal que me sumó a una larga charla sobre la cultura cubana que compartía con algunos conocidos en la sala Villena de la UNEAC; charla en la que los santiagueros campeaban por su respeto. Santiagueros todos ilustres como los hermanos Rodríguez Rivera.
Charla en la que, de lo universal se pasó a la gran pasión de los santiagueros: la trova, el son y el encanto de las mujeres de esa zona de Cuba.
Mi vínculo con Julio Le Riverend surgió de modo distinto. Hubo una mezcla de vecindad y acercamiento fortuito. Él y su familia vivían en el cruce de las calles G y 13 y en el sótano del edificio estaba el estudio del músico Tony Carreras que a comienzos de los años ochenta formaba parte del grupo de José María Vitier.
En una de mis vistas a ese estudio junto con el músico Juan Blanco el Dr. Le Riverend llegaba de su día de trabajo en la Biblioteca Nacional, donde era director y se fundió en una larga conversación con Juna que pasó del parqueo al interior del estudio de Tony y de ahí a su casa hasta altas horas de la noche y que fue finalizada por Mercedes su esposa.
Sin embargo; lo que me impresionó fue su monumental biblioteca que fue el sitio en que bebimos al menos unas diez tazas de café por cabeza.
Julio y Juan se conocían desde antes y París había fomentado esa relación. En mi caso su libro La República fue el material de estudio que me permitió aprobar un examen universitario y fue el detonante de una relación de la que me beneficié profusamente: me permitió acceder a su biblioteca siempre bajo la supervisión de su hijo Julito que para ese entonces se dedicaba a escribir complejos poemas y ensayos culturalmente complejos.
Le Riverend era una suerte de quijote tropical a pesar de haber nacido en París. Su cubanía a diferencia de Portuondo no se expresaba en el modo de hablar o de defender a ultranza su origen santiaguero y sus antepasados mambises; la de Julio estaba definida por una simple prenda: la guayabera.
Siempre andaba en guayabera, incluso dentro de su casa; donde la combinaba con un pantalón de piyama y unas pantuflas carmelitas que ya estaban gastadas por el tiempo. Eran unas prendas sencillas, sin el lujo de las Yucatecas u otras que para ese entonces estaban de moda; y en las que cada bolsillo cumplía una función específica. En uno sus lentes de lectura, en otro su juego de bolígrafos –algunas acusaban grandes manchas azules o rojas—en otra una caja de cigarros que rara vez recordaba que allí estaba, y un bolsillo servía de refugio a su mano derecha.
Visité su casa de modo consuetudinario por unos dos años al menos una vez a la semana y siempre disponía de una parte de su tiempo para charlar o recomendarme algún libro; recomendaciones que no incluía sus preferidos y eran los relacionados con la Revolución mexicana de los que tenía una colección de al menos medio millar de ejemplares.
Y entre sus recomendaciones estuvo una selección de ensayos y conferencias de José Antonio Portuondo, de quien era amigo, y a quien insistió que conociera, ignorando que el profesor santiaguero formaba parte de mi “equipo de conocidos”. Y así fue cierta tarde en que le visité.
Aquellos dos hombres de cultura estaban sentados en la biblioteca de la casa. Uno con su guayabera y pantuflas y el otro con su guayabera y sus largas canas peinadas. Cada uno tenía en sus manos una taza de café y se enfrascaban en una larga conversación sobre figuras de la vida cubana que no aparecían en revistas; eran esos mitos callejeros que definían el carácter de las ciudades y los barrios y cómo ellos alimentaban el imaginario popular. Una conversación en la que, más que cultura predominaban los recuerdos, los miedos de la infancia y las leyendas urbanas.
Fue entonces que entendí ciertas zonas de la cubanía que no están asociadas al chovinismo que para ese entonces parecía cubrir todos los aspectos de nuestra vida social. El cubano era un hombre más en este concierto de naciones, su único rasgo especial era su condición de isleño y en el mundo hay infinidad de islas.
Han pasado los años y estos dos pilares de la cultura duermen el sueño de los justos y del olvido. Personalmente he logrado que mis hijos lean La República como complemento a sus clases de historia; es uno de los ensayos más apasionados sobre la Cuba que comienza el siglo XX; que disfruten del encanto de los ensayos de José Antonio Portuondo acompañados de los discos de La Vieja Trova Santiaguera que produjera Demetrio Muñiz; y entiendan que usar una guayabera enaltece la nación.
Solo lamento que en mi ropero falte esa pieza. Entonces comenzaría a ser un buen cubano.

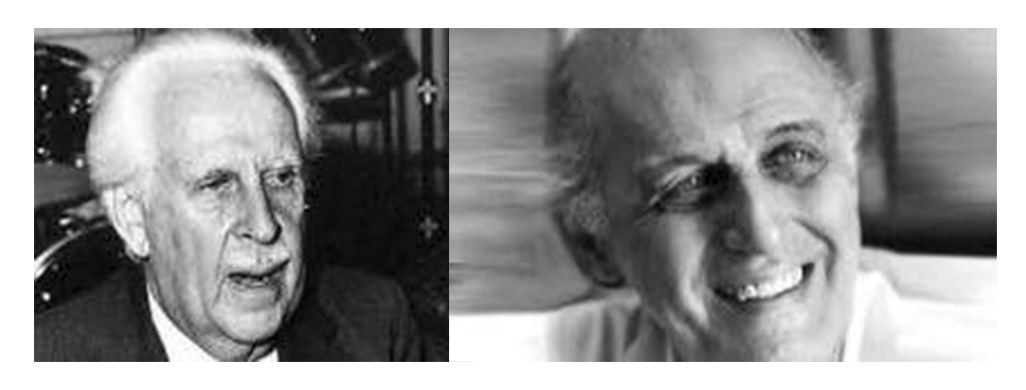
Deje un comentario