Cada vez que vuelvo sobre Wifredo Lam, lo imagino en su ir y venir por las calles de La Habana en los cuarenta del siglo XX, observando la sociedad y la cultura insulares con su sensibilidad a flor de piel. O absorto frente al caballete, pinceles en mano, en las cálidas noches habaneras, mientras la entrañable Helena Holzer le traducía al castellano textos de etnólogos y antropólogos ineludibles. Estos y otros recuerdos afloran con nitidez ante la proximidad del 8 de diciembre y el aniversario 119 de su natalicio en Sagua la Grande, 1902.
Aunque este 2021 contiene un valor agregado motivo de doble recordación: se cumple el 80 aniversario de su regreso al “país natal”. El 6 de agosto de 1941 el periodista Ramón Marrero Aristy reseñaba en el periódico La Nación de Santo Domingo, República Dominicana, que esa noche embarcaba para La Habana, pasajero del vapor Cuba, uno de los pintores más interesantes que había dado la isla, Wifredo Lam. Por tanto, hacia fines de ese mes Lam debió estar instalado en la capital tras la nutricia “aventura” de 18 años por la península española, París y Marsella, en Francia, más una corta e inevitable itinerancia por las Antillas.

Mediante los buenos oficios de la etnóloga Lydia Cabrera alquila su primer apartamento. Luego habita progresivamente en dos casas del antiguo término municipal de Marianao. No permanece en Cuba a tiempo completo. Los compromisos con museos y galerías de los Estados Unidos y Europa le obligan a un viajar constante. Entre finales de 1944 y principios de 1945 realiza una visita inolvidable al vecino Haití, con el que los intelectuales cubanos estrechaban conexiones culturales.

Y no faltó a las exposiciones internacionales del surrealismo convidado por su amigo André Breton. Para Le Surréalisme en 1947, Galerie Maeght en París, concibe La cabellera de Falmer. Resuelta en forma de altar, la pieza lo convierte en uno de los posibles renovadores de las disciplinas escultóricas en estas tierras y en referente obligado para los artistas que al cierre de la pasada centuria exploran la modalidad de altar-instalación en plena posmodernidad.
Hablar de Lam en La Habana de los años cuarenta —el llamado período cubano del artista—, equivale a recorrer un intervalo temporal nada monolítico entre 1941 y 1952, de etapas, fases y series diversas, de rupturas y ejercicios “in progress”, camino a la consolidación definitiva de su poética y la fragua de un buen segmento de sus obras maestras.
Unas pocas pinturas de la dimensión de La jungla, La silla, La Mañana verde, 1943, El presente eterno, 1944, Umbral o Contrapunto, 1950, le habrían garantizado el acceso al selecto reino de la Historia del Arte.
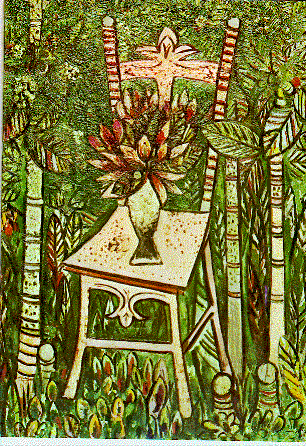
Pero incansable, con demasiado que decir por dentro, edificó un repertorio descomunal de dibujos, pinturas, litografías y aguafuertes, cerámicas y esculturas. El Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana conserva con celo la más completa y distintiva colección del pintor que se pueda imaginar, y le dedica una espléndida sala con óleos y temperas de primer nivel.
Por si no bastara, imbuido del espíritu integrador del modernismo arquitectónico cubano y latinoamericano, de aunar el hacer de arquitectos, pintores y escultores, construyó murales en dos edificios de La Habana de los cincuenta. Uno de ellos realza el lobby del Seguro Médico, proyecto vanguardista de Antonio Quintana en 23 y N, el Vedado, 1956.
El monumental diseño en mosaico tipo veneciano, con figuras aladas en negro sobre fondo blanco, a la vista de los transeúntes en camino por la céntrica Rampa habanera, pasa desdichadamente inadvertido. El otro, una pintura al fresco, permanece inaccesible en el antiguo edificio de la Standard Oil Company desde 1951. Un tercero, de modestas proporciones, subsistió hasta años atrás en un inmueble privado de Miramar, Playa.

Contrario a lo que pueda imaginarse, Lam mantuvo relaciones discretas con sus colegas del patio. Entretejió vasos comunicantes de mayor sinergia con poetas, escritores, etnólogos y antropólogos de la altura de Lydia Cabrera, Fernando Ortiz, Alejo Carpentier, Mirta Aguirre, Virgilio Piñera. O con jóvenes intelectuales en franco despunte, dígase Odilio Urfé o Manuel Moreno Fraginals, por ejemplo.
A la manera de las tertulias parisinas de 1938-1940, con ellos dialogaba mejor; compartía modos de pensar y entender la sociedad y la cultura de su época y hallaba tópicos de conversación afines con sus expectativas.
Sin una bibliografía aún a su haber, salvo un par de reseñas publicadas en París en 1939, algunas palabras de inspiración poética a la autoría de André Breton y Aimé Césaire o de crónicas de cierta rispidez en la prensa estadounidense, fueron los primeros quienes tradujeran los sortilegios de su pintura a la par de sus desarrollos en las páginas de periódicos y revistas.

En un somero recorrido, esos 11 años avalan su activa presencia en la escena cultural habanera. Dan fe de muestras individuales en el Lyceum en abril de 1946, en el Parque Central en octubre de 1950 y en la galería de la Sociedad Nuestro Tiempo, en abril de 1951.
De manera colectiva interviene en la exposición-venta en el Lyceum en favor de la restauración de la iglesia de Santa María del Rosario en 1943 y en el Segundo Salón Vicente Escobar en la Acera del Louvre, frente al Parque Central, 1945.
En 1950 asiste a la primera presentación pública de los bailes y cantos Yoruba en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, por iniciativa de Don Fernando Ortiz. Y como otra nota a no pasar por alto, participa en las sesiones inaugurales del taller de cerámica de Santiago de las Vegas, con el auspicio del Dr. Juan Miguel Rodríguez de la Cruz, génesis de la cerámica artística en Cuba.

La historiografía del arte demoró en evaluar a Lam en su justa medida. Apartado en un limbo periférico junto a muchos de sus contemporáneos latinoamericanos, los textos lo citaban de pasada como un surrealista de segunda. Consecuencia de las intersecciones etnoculturales de Europa, Asia, África en las aguas del Caribe, fue un hombre con visión porosa, cosmopolita —“un adelantado”, diría un amigo—, que se autodefinía mitad primitivo-mitad cartesiano, la mejor explicación a esa aptitud hibridadora de su horizonte creativo.
Pero el tiempo hace justicia. Sus pinturas, dibujos, litografías y aguafuertes, sus cerámicas, murales y esculturas son objeto perenne de estudios, siempre necesarios, sobre los modos de aplicar técnicas y procedimientos, la asimilación de fuentes e influencias, la “rehabilitación” de la cosmovisión afroamericana, el origen y significado poliédricos de su simbología o la concreción de sus etapas y períodos.

Sin embargo, repensar a Lam implica operar en una multidimensionalidad analítica. De un modo u otro, cuando se le considera un iluminado, “un pionero” o un “adelantado”, las disquisiciones deben sobrepasar el orden de los aportes puramente formales y estilísticos o las circunscritas al enriquecimiento del modernismo cubano, caribeño y latinoamericano.
Sopesar a Lam más allá de Lam y de su tiempo, en la órbita de los desmontajes críticos de entre siglos, de las tensiones entre tradición y contemporaneidad, modernidad-progreso y colonialidad. Sentencias clave de construir con su pintura un “acto de descolonización” o compararse con un Caballo de Troya contra la banalidad cultural que advertía en la Isla, lo posicionan en el epicentro del debate postcolonial.
Lam contribuye tempranamente a abocetar una escritura y un concepto de humanismo de nuevo tipo, sustentados en transacciones, préstamos y transversalidades modeladoras de la inserción de lo diverso dentro de un sentido expandido de lo Universal; ese viaje infinito en el que artistas de hoy en día perseveran.

Al calor de un nuevo aniversario, las cronologías, libros monográficos, los catálogos razonados sobre su pintura y su obra en grabado y las bibliografías, aproximan en detalle a la vida y la obra de aquel niño mestizo que desde temprano soñaba con ser pintor. Pero solo contadas voces, por igual iluminadas, dilucidan la impronta de su legado para el presente y el porvenir de la visualidad y el pensamiento cultural.
Le puede interesar:


Deje un comentario